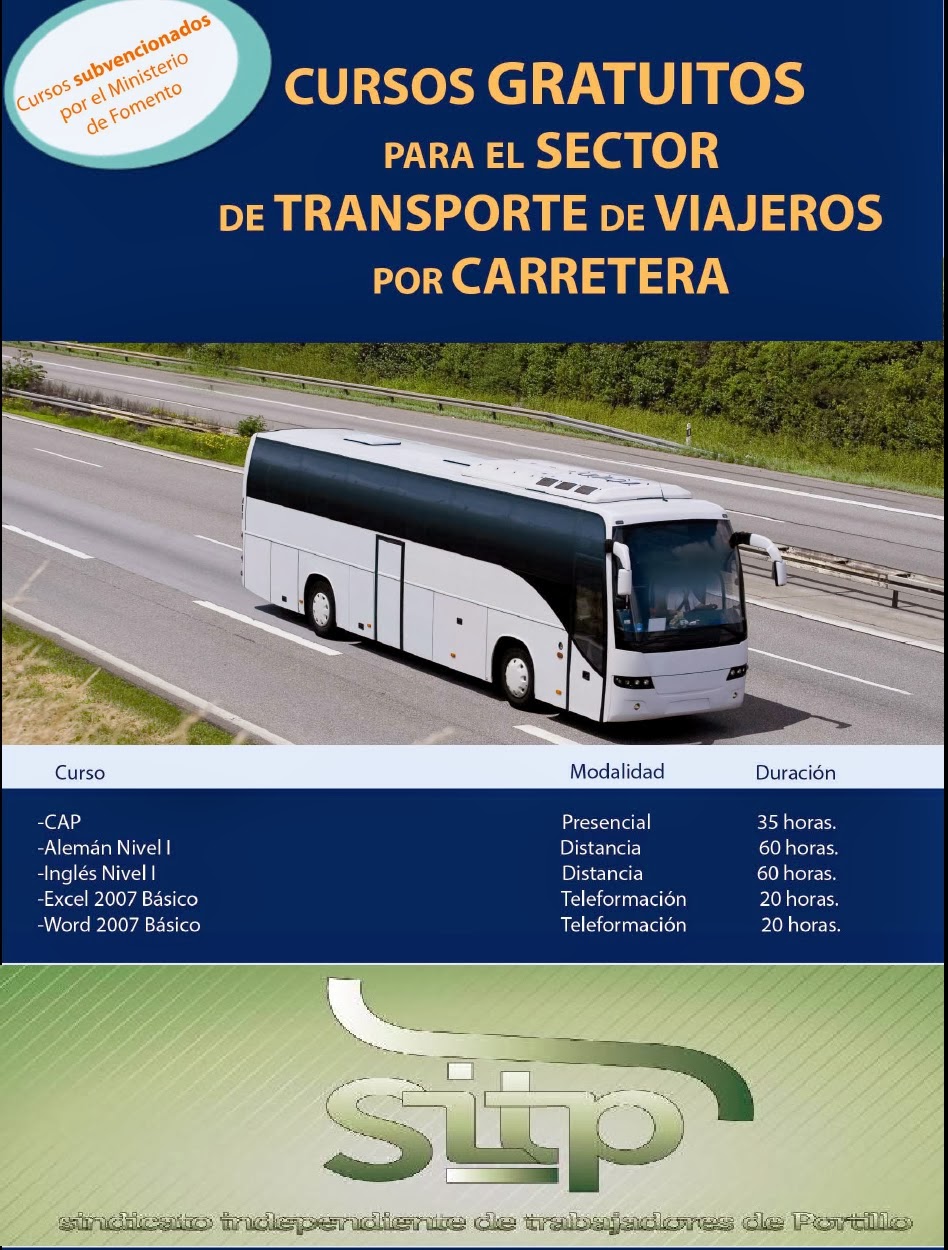El artículo 37.3 b) del RDLeg 1/1995 (TRET) establece la posibilidad de ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, durante dos días, en caso de accidente o enfermedad grave de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Esta fórmula es utilizada en términos similares por el Estatuto Básico del Empleado Público1 y por la mayoría de convenios colectivos sin otra consideración. El
problema surge cuando se trata de determinar qué se entiende por
enfermedad grave, ya que ni uno ni otros (salvo alguna excepción2) arrojan luz al respecto.
Conviene recordar, antes de entrar en materia, que la enfermedad grave y la
hospitalización (derivada o no de
intervención quirúrgica)
son dos supuestos distintos y separados, siendo perfectamente
defendible que el convenio colectivo de aplicación mejore el régimen
jurídico de uno y no del otro
3.
Teniendo en cuenta que la finalidad del permiso es la ayuda que se le ha de prestar a
los padres, hijos, abuelos, hermanos o nietos
4
en tales circunstancias y que la RAE define la enfermedad como “la
alteración más o menos grave de la salud” intentaremos en las
siguientes líneas matizar el concepto, aunque como veremos, no es
tarea fácil.
En este sentido, el
Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) de Cataluña, en sentencia de 14 de enero de 1997
(recurso contencioso-administrativo núm. 1601/1993) ya señaló que “la
consideración de si una enfermedad es grave o no, a efectos jurídicos,
es obvio que radica en una cierta potestad discrecional, pues deben
valorarse las condiciones objetivas o subjetivas que concurren en cada
caso, especialmente la condición del paciente, edad, estado físico,
riesgo para su vida, etc. No existe pues, un concepto definido de
enfermedad grave, sino que en función de la trascendencia de la
dolencia o enfermedad y en relación con las circunstancias
anteriormente apuntadas, se podrá considerar como grave o no”.
No
hay que
olvidar que la expresión "grave" es un concepto jurídico
indeterminado, cuya interpretación ha de acomodarse a las
circunstancias del caso y al sentido común. De esta forma, como recoge
la
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Ciudad Real de 24 de noviembre de 2010,
“parece evidente que para conceder dos días de ausencia al trabajo no
debe exigirse una especial gravedad, de peligro para la vida o la
integridad física, sino que debe
abarcar todos aquellos casos en los que la presencia del familiar no sea un mero capricho, sino una necesidad
real para prestar ayuda y acompañar al enfermo en estas difíciles circunstancias”.
Más recientemente, la
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 32 de Madrid, de 7 de junio de 2013
entiende por tal enfermedad “aquella que ofrece una peligrosidad e
importancia objetiva en función de criterios hermenéuticos como el
origen, la sintomatología, el tratamiento y sus efectos”.
No obstante, aunque de manera escasa, existen disposiciones que sí ofrecen una definición clara. Tal es el caso del
Real Decreto 304/2004 de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, en cuyo artículo 9.2 se concreta la enfermedad grave como:
- Cualquier dolencia o lesión física o psíquica que incapacite
temporalmente para la ocupación o actividad habitual de la persona
afectada durante un periodo continuado mínimo de tres meses y que
requiera intervención clínica de cirugía mayor en un hospital o tratamiento en el mismo.
- Cualquier dolencia o lesión física o psíquica con secuelas
permanentes que bien limiten parcialmente o impidan totalmente la
ocupación o actividad habitual de la persona afectada, que bien la
incapaciten para la realización de cualquier ocupación o
actividad, requiera o no, en este caso, asistencia de otras
personas para las actividades más esenciales de la vida humana.
Partiendo pues de las dificultades que existen con carácter general
para definir el término “enfermedad grave”, nos preguntamos si podría
servirnos de orientación, aunque en principio solo en relación con los
parientes menores de edad, el
Real
Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo en
el Sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, en cuyo anexo se recoge un listado con 108 enfermedades que merecen la consideración de graves.
De su lectura llegamos a la conclusión que el listado está pensado
para enfermedades de larga duración (en algunos casos irreversibles)
que exigen un tratamiento continuado, por lo que, a priori, no debería
identificarse
exclusivamente enfermedad grave (tal y como aparece recogida en el ET,
en el EBEP y en los convenios colectivos) con la lista cerrada del
real decreto. Sin embargo, no hay que perder de vista que a la fecha,
ya existen disposiciones que han aprovechado el listado recogido en el
Real Decreto 1148/2011 para evitar conjeturas y andar sobre seguro. Valga como ejemplo el
Decreto 169/2013, de 14 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia,
por el que se regulan los complementos de las prestaciones económicas
en la situación de incapacidad temporal del personal funcionario de los
cuerpos al servicio de la Administración de justicia, en cuyo artículo
3 se regula el mencionado complemento económico hasta el 100% de las
retribuciones durante la situaciones de incapacidad temporal derivadas
de contingencias comunes que deriven de
enfermedades graves,
entendiéndose por tales los procesos patológicos susceptibles de ser
padecidos por personas adultas que estén contemplados en el
Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio.
Acreditación de la gravedad de la enfermedad y documento probatorio
En este aspecto hay que combinar dos principios difícilmente
conciliables: la privacidad del enfermo, que no puede verse compelido a
airear su problema de salud y la necesidad de comprobación por la
empresa.
En cuanto a la privacidad del enfermo, queda asegurada, ya que basta el
parte
médico en que se indique tan solo que la enfermedad es grave, sin que
esté obligado el trabajador a aportar información adicional sobre el
tipo de dolencia de que se trata
5. Recordemos que la Audiencia Nacional en sentencia de 22 de enero de 2007, a propósito del permiso por
hospitalización
de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, ya
avanzó que la información que debe facilitar el trabajador a la empresa
no se halla condicionada a patología o acto sanitario concretos,
introduciéndose la causa real en el
mundo
reservado de la intimidad sanitaria de la persona que, además, ni
siquiera es la del trabajador, sino la de un tercero: el pariente.
¿Queda por tanto, en manos del facultativo y a su criterio
determinar la gravedad de una enfermedad y constatarlo así en el
correspondiente parte?
Entendemos que sí, sobre todo a raíz de la reciente
sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2014
en la que se señala, en relación con la interpretación del artículo 38
D) del Convenio colectivo de Grandes Almacenes, sobre la licencia o
permiso retribuido en casos de hospitalización (dos días) y enfermedad
grave (tres días), que no cabe introducir una especie de tercera forma
equiparable para el acceso a los tres días, como sería la de enfermedad
que exige intervención quirúrgica con hospitalización, mientras esa
enfermedad no se califique –por el profesional de la medicina– como
grave.
Con esta resolución se restringe el acceso a los tres días a muchas
patologías/alteraciones de la salud que precisando intervención
quirúrgica y dando lugar a postoperatorios largos, no merecen la
calificación de graves (operaciones de hernia, partos por cesárea,
etc.). Parece, por tanto, que el Supremo entiende por enfermedad grave,
mientras el legislador no se moje, aquella que pueda comprometer la
vida.
Por último, es preciso hacer mención a la
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 32 de Madrid, de 7 de junio de 2013,
en la que se señala, en relación con las enfermedades como el cáncer
de mama, que las operaciones encadenadas que sean consecuencia de un
mismo proceso patológico, deben dar lugar a permisos sucesivos cuando
se sucedan cronológicamente los diferentes internamientos, mucho más
cuando, tomando como referencia la doctrina contenida en la Sentencia de
la Audiencia Nacional de 22 de enero de 2007 y las previsiones
ideológicas y finalistas derivadas de la Ley Igualdad, las
intervenciones quirúrgicas sin hospitalización, que precisen reposo
domiciliario, han de ser también tenidas en cuenta a los efectos
debatidos en el presente litigio, con virtualidad jurídica propia,
autónoma e independiente con respecto a anteriores intervenciones
quirúrgicas.
El papel de los departamentos de personal
A raíz de la publicación de la
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), el tema de que tratamos se ha convertido en asunto
especialmente sensible. Y decimos esto porque en la Comunidad de
Madrid los departamentos de personal no pueden (o más bien, no deben)
realizar valoraciones sobre la gravedad de la situación de salud de las
personas con las que el trabajador tenga una relación de parentesco,
ya que en ningún caso han de disponer de ningún dato referente a su
estado de salud, enfermedad o similar
6. Lo contrario podría suponer una infracción muy grave tipificada en el artículo 44 de la
LOPD, sancionada con multa de 300.001 a 600.000 euros.
Así se desprende de la
Instrucción 2/2009, de 21 de diciembre,
de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, sobre
el tratamiento de datos personales en la emisión de justificantes
médicos (BOCM de 21 de enero de 2010) y de la
nota aclaratoria dictada a raíz de su publicación.
¿Qué pasaría si el justificante emitido contiene alguna referencia al
concreto problema de salud del pariente o allegado enfermo, en tanto
se adaptan los procedimientos de las instituciones sanitarias públicas
de la Comunidad de Madrid a lo establecido en la Instrucción 2/2009?
En este caso, será el trabajador que debe justificar su ausencia,
entendiendo que dispone del consentimiento del familiar o allegado
enfermo, quien decidirá si lo presenta o no a su departamento de
personal, considerándose que otorga su consentimiento para el
conocimiento de esa información por el departamento de personal, si
opta por presentarlo.
Para evitar incurrir en responsabilidades por parte del departamento
de personal competente, la persona que recibe el justificante en el
que conste la referencia al concreto problema de salud del familiar o
allegado deberá obrar como se indica a continuación:
- No podrá conservar tal documento o copia del mismo.
- Deberá elaborar una diligencia en la que haga constar que el
trabajador ha justificado su ausencia al trabajo mediante la aportación
del correspondiente documento, realizando, en su caso, una estimación
del nivel de gravedad en base a la información aportada. Esta
diligencia, que se incorporará al expediente de personal del
trabajador, no podrá contener ningún dato relativo, directa o
indirectamente, al problema concreto de salud del familiar o allegado.
- En su proceder, estará sujeto al deber de secreto, obligación que subsiste aún después de concluida la relación laboral.
Contenido del justificante
Es necesario con carácter previo a su emisión obtener el
consentimiento expreso del interesado, es decir, el consentimiento de
la persona que ha sido intervenida o se encuentra enferma.
En el supuesto de que la persona que guarda relación de parentesco o
hecho con el trabajador no pueda prestar su consentimiento por
encontrarse inconsciente, incapacitado o ser menor de edad, la unidad
receptora de la solicitud de emisión del justificante deberá verificar
tal situación con anterioridad a la emisión del mismo. El trabajador,
como receptor del justificante, deberá firmar el correspondiente acuse
de recibo, asumiendo la responsabilidad sobre el uso del documento
recibido.
Requisitos que debe cumplir el justificante:
- Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 4.1 de la LOPD (datos pertinentes y no excesivos).
- No se podrán utilizar documentos clínicos o administrativos
diseñados para otras finalidades (suelen contener referencias directas o
indirectas al problema concreto de salud).
- Debe acreditar una determinada situación de salud del tercero que da
derecho a la solicitud. En ningún caso puede hacer referencia a que el
titular del derecho a la licencia ha “acompañado” al mismo. El
supuesto de hecho que proporciona el derecho a la licencia es la
situación objetiva de necesidad de asistencia requerida por el tercero.
- No es necesario que el justificante haga ningún tipo de referencia
al solicitante que va a justificar su ausencia al trabajo. Deberá
limitarse a recoger la identificación del familiar objeto de la
asistencia sanitaria.
- Se incluirá una valoración de la situación de gravedad del caso
concreto, pero no debiendo aportar información, de forma directa o
indirecta, sobre el concreto problema de salud que se haya atendido.
En este sentido, el justificante deberá incluir la valoración de la situación como menos grave, grave o muy grave.
- No podrá contener el diagnóstico, prueba o intervención realizada, ni la denominación del servicio que ha atendido al paciente.
- No debe hacerse constar en el justificante, en ningún caso, la
relación de consanguinidad o afinidad, así como el grado de la misma,
entre el solicitante del permiso y el paciente. Corresponderá a aquel
acreditarlo por cualquier medio válido en derecho, adjuntando la prueba
correspondiente, ante el departamento de personal competente.
- En ningún caso deberá aparecer en el justificante un código o
similar en virtud del cual los departamentos de personal puedan asociar
al pariente o a la persona con la que exista una relación de hecho con
una determinada enfermedad.
Consideración final
Si bien la Instrucción 2/2009 es de aplicación a los centros
sanitarios integrados en la Red Sanitaria Única de Utilización Pública
de la Comunidad de Madrid, es recomendable su extensión a todos los
niveles, pues aún cuando aquella no se aplicara, seguiría siendo de
aplicación la LOPD y su régimen sancionador. No hay que olvidar que con
independencia de la naturaleza pública o privada del centro sanitario
que emita el justificante, o su ámbito territorial, el trabajador, o su
familiar o allegado enfermo está facultado para promover el inicio de
las correspondientes acciones por la autoridad de control en materia de
protección de datos competente, en el caso de entender vulnerado su
derecho fundamental a la protección de datos.